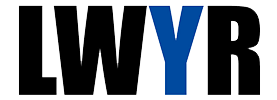Por Kevin Seals Alfaro.
Egresado en Derecho y Minor en Ciencias Políticas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad Andrés Bello. Ayudante de Investigación en la Academia de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales. Actualmente se desempeña como postulante de la Corporación de Asistencia Judicial.
Hay con quienes quise despedirme de un abrazo, pero a mi regreso los encontré en un cajón; hay antiguos amores a los que quise tomar de la mano solo para decirles “lo siento” y “adiós” –al estilo de cursi película romántica–, pero no soy de los privilegiados de “segundas veces” o “buenas correspondencias”. Con otros sólo quise intentar, más el internar suficiente fue como para fracasar; en otros deposité esperanzas y gustos, pero… en fin.
En el hacer o no hacer, en la paciencia o inquietud de la espera no hay mucha diferencia. Todo es cuestión de expectativas, vanas e inciertas. Las motivaciones para un algo o un alguien responde a lo que esperamos que pueda llegar a ser. Mientas nos encantamos, olvidamos el misterio que yace en el ser al ser éste potencia dinámica y ajena a egoístas personalismos.
Cuando las fuerzas no son muchas y la nostalgia copa toda espacio, la memoria se vuelve un peligroso recurso. O recordamos para lamentarnos o para sobrellevar el cansancio. Todo depende de cuan vivida esté la realidad de los hechos en nuestras (infieles) páginas. Y que hermoso eufemismo es el concepto de <<recordar >> cuando la nostalgia tiene raíz en la culpa. Pero, a la vez, expresa noblemente lo que se experimenta: volver a pasar por el corazón aquello que tuvo algún sentido e importancia, pero cuya permanencia se interrumpió por insatisfacción, deseo frustrado o, llanamente, negligencia.
Para estas fechas he venido cargando con el peso de la memoria, mi memoria. Aquello que fue, quienes ya han partido y lo que ha de venir, me inquietan de sobremanera. La memoria, el bien al que mayor cuidado le tengo –en mi familia fallecer sin recuerdos por la demencia de los años o por la afectación de una enfermedad grave, es un padecimiento al que temo– no es el mejor aliado. Mi soledad circunstancial, tanto por intentar atender mis responsabilidades como mi falta de raíces en el lugar al que nací –en que hoy me encuentro relegado, al tenor del Código Penal– me han convertido en una persona triste y opaca. El traje negro con el que voy a tribunales no sólo es protocolo, es expresión de mi sentir.
La prevención que Nietzsche hacía sobre el avance del desierto, en mí ya se concretó. Porque no sólo me encuentro en él, sino que ha consumido casi todo de mí. Aquí donde el tiempo pasa sin ser notado, pues en el vacío todo permanece eterno, cansadoramente inalterable, todo es espera. Como sí una indefinida pausa fuese la expresión que mejor describe lo que vivo. Ya ni las ideas sobre algún comentario jurídico o de actualidad florecen. No hay ganas, no hay gusto, no hay expectativas.
La espera que media entre el término de mi práctica profesional y el hacer los exámenes de grado, para volver coincidir las fechas y titularme de abogado en el corto plazo, me fatiga. Una profesión que, más que convertirte en deportista de la paciencia, te hace militante de la bronca. Vale la pena preguntarse sí lo vale. ¿Vale tu felicidad, tiempo, proyectos, juventud? Cierto es que tras de nosotros no sólo están los años de pregrado (tiempos de estudios, trato del carácter y otras drogas personales), sino que el esfuerzo de quienes están delante de nosotros, la familia y nobles sus sacrificios de apoyo financiero y moral. En mi caso, yo se los debo todo: no entré a una de las mejores y más elitistas universidades del país ni por estética ni por la capacidad de la tarjeta de crédito de mi mamá o mis abuelos. Entré por capacidades y porque supe rendir académicamente en los años que estuve, pero todo ese tiempo, el apoyo vino de mi familia y, en parte, la obtención de un título profesional es retribución para ellos.
Pero… ¿Por qué someterme a un proceso de “depuración” que en sí está viciado y escaso de honorabilidad? Consciente soy que en mi calidad de egresado no valgo nada –siendo justos con mi casa de estudios: a los egresados se les entrega una suerte de “grado académico generoso” al darnos un cartón que letra “Licenciado en Ciencias Sociales con Mención en Ciencias del Derecho”– ni por mucho que me esfuerce en publicar los ensayos o comentarios más interesante, o me asocie a los centros de investigación más reputados, seré considerado como “profesional”, porque no soy ni licenciado ni abogado.
Si el examen de grado pretende ser el filtro que mide cuánto has aprendido de Derecho, es un pésimo instrumento de medición, pues sólo profundiza las ya primigenias desigualdades inherentes a cada casa de estudio. En Chile, y más aun tratándose de las Facultades y Escuelas de Derecho, no da lo mismo donde estudiaste, tu formación no es igual. Por mucho que existan manuales de reputado uso o tus profesores sean los doctores de las universidades de más difícil pronunciación de anglo o sajón, ello no es garantía de nada. Las razones son varias: por lo bajo, la omisión de un plan unificador nacional que coordine los ejes temáticos, formas de evaluación y aprobación; entre otras.
Pero en fin… Se trata de un proceso injusto y agotador, pero por el que todos pasamos –incluso los más nefastos, que hoy son llamados “abogados”– y dudo que estas líneas criticas importen a alguien o cambien algo. Solo basta llorar y decir “uwu, nanai para mí”. Como Alex Anwandter, “bailar y llorar”. Con todo, yo no creo que lo valga, al menos no bajo este diseño.
El punto de todo esto está, sin embargo, en aprender a soltar aquellas cosas que están demás en el proceso. Renunciar a los egos personales de demostrar a alguien cuan capaz se es para responder a preguntas estandarizadas o esperables; o al inevitable temor al fracaso. Con ello lidio todo el tiempo. En lo personal, fracasar no es sólo no rendir, sino que me significa haber acabado con mi futuro. Digamos que soy medio extremista para mis concepciones, pero nada mucho que hacerle.
En nuestra profesión no nos enseñan mucho sobre tolerancia a la frustración o segundas oportunidades; ni siquiera habilidades blandas como para tratar con los clientes. Esas son cosas que se aprenden en el camino. Nunca se está lo suficientemente listo como para someterse a un examen que, en cierto modo, define tu futuro académico-profesional. No es un hecho nuevo que existen estudios jurídicos que te preguntan por la nota de tus exámenes, de modo que no da lo mismo aprobar con la nota mínima o una mediocre. Mas sí importa aprender a lidiar con ello y construir a partir de eso.
El Derecho que se aprende como mero espectador (siempre como estudiante sin experiencia) no son más que ideas abstractas de atractiva formulación lingüística que exige la academia. El Derecho se aprende con la gente y para la gente a quienes servimos de auxiliares en la pacificación social. En este intercambio de servicios, importa quienes son tus mentores, quienes te moldean profesionalmente. Cualquiera otra presentación no es más que vanidad. De ahí la importancia de la procuraduría en los años de pregrado; la importancia de investigar y asociarse con profesores de notable trayectoria; la importancia y buenaventura que hay en ser gestor de espacios de intercambio de ideas u opiniones.
Aprender a soltar no es conformarse con lo que venga, eso siempre será mediocridad. Aprender a soltar es hacer lo que siempre haremos como abogados o miembros del gremio, distinguir entre lo necesariamente importante (conocer el rendimiento conceptual de las instituciones jurídicas sustantivas y adjetivas) y lo decorativo y/o dañino (las pretensiones de quienes se engrandecen por falsas interpretaciones de la profesión). Es un trabajo en eterna transición que sí vale el realizarlo. Es eso o dejarse consumir por lo complejo de los hechos.
Pues, así como se aprende a lidiar con otras pérdidas y penas de la vida, por qué no hacerlo con una profesión a la que la sociedad le atribuye valoraciones más que exageradas. Quizás hasta hace 10 años atrás ser abogado, socialmente, significaba algo. Hoy no dice nada de mucho, más bien se les asocia a la mala fama que otras hacen respecto de sus actividades profesionales, carentes de ética y respeto al Estado de Derecho. Si estas líneas sirven a alguien, sepan que no están solos, al menos ya somos dos los que despreciamos este proceso.