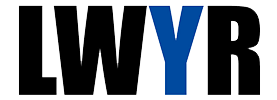Por Kevin I. Seals Alfaro.
Egresado en Derecho y Minor en Ciencias Políticas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomando en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad Nacional Andrés Bello. Ayudante de Investigación en la Academia de Derecho Civil UDP, a cargo de la profesora Leonor Etcheberry.
La democracia, en cuanto uno de los conceptos fundantes de las relaciones político-institucionales, tiene la peculiaridad de ser de aquellas palabras que se vuelven depositarias de valores y aspiraciones que las necesidades de las circunstancias imponen. Por tanto, su sentido y alcances son volubles, adaptables al momento político contingente.
De cierta manera, la democracia se vuelve un relato mítico que eleva al sitial de fuente y fin al pueblo y su ejercicio del poder-hacer político en las civilizaciones modernas, en las que se entiende, sine qua non, que sin su intervención, a lo menos organizada, no es posible la convivencia ni el orden social. En suma, sólo cuando el pueblo -idea que de por sí es ya compleja de armonizar conceptualmente- expresa su decisión mayoritaria, mediante instancias institucionales envueltas en solemnidad sobre el devenir del futuro, asumimos que los actos u omisiones están dotados cierta legitimidad. De contrario, todo aquello que se aleje, total o parcialmente, a dicha remisión sería per se antidemocrático.
Es en este contexto que se explican las críticas a la legitimidad del “Acuerdo por Chile”. Documento que -después de todo- ve manchada su validez democrática si interpretamos lo ocurrido como un resultado que la “clase política” en “su cocina” (los salones del Congreso) obtuvo tras meses de transacciones con quienes se vieron -en realidad se asumieron- más favorecidos, en términos de oportunidades de veto, con el resultado plebiscitario de septiembre, la Derecha oportunista pero dialogante.
Es así como tanto los principios del acuerdo (bases que delimitan el contenido a discutir en el proceso constitucional) como los tipos de órganos que mediaran el debate, son decisiones que se tomaron a espaldas de la ciudadanía, ausentes de pueblos originarios, las voces del feminismo y otras tendencias que la Convención Constitucional exacerbó. Se repite, así, el escenario detractor que en su momento padeció el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, el que dio origen a la fenecida Convención; oposiciones que, incluso, venían de los propios convencionales. En fin, hipocresía, uso y abuso de las instituciones.
Ahora bien, cómo interpretar este escenario desde las ciencias políticas, sin pecar, por cierto, de una extrema posición desafectada de aprecio a lo que comúnmente se entiende por democracia. A comentar: ¿cuán democráticos deben ser los acuerdos políticos derivados de instancias corporativas, pero que gozan de legitimidad democrática? Y ¿cómo hemos de democratizar dichas instancias lo suficiente para la mácula y agrado del popolo? ¿Es acaso que la Democracia, a fin de cuentas, no es sino un instrumento y momento institucional para dotar de legitimidad a ciertas decisiones que se erigen como corporativas?
Cuando las fuerzas políticas (dirigentes, partidos y figuras públicas) ejercen el arte de gobernar, lo hacen desde lógicas corporativas (grupo de personas organizadas en cuerpos colegiados que, arrogándose facultades deliberativas con efectos vinculantes para el todo, previa autorización, se dan normas de autogestión y procedimientos para obtener resoluciones beneficiosas), pero por la naturaleza de las materias –lo político– preferimos blanquear sus intereses sectoriales con la ficción legal de la legitimidad democrática ¿Cómo? Votando ¿Directamente? A veces, pero mayormente a través de representantes. Así, al igual que en un Contrato de Mandando, en las democracias representativas, el pueblo (mandante) es quién delega su poder hacer político en quienes creen pueden y deben canalizar las tensiones y necesidades para moderarlas y proyectarlas como estables tanto en el corto, mediano y largo plazo. Estos representantes (mandatarios), en las democracias modernas hayan su legitimidad en distintas instancias, v.gr., los dirigentes sindicales o gremiales en instancias participativas de los profesionales asociados; el gobierno comunal en la elección de la localidad situada en determinado territorio administrativo; los diputados y senadores en las elecciones generales o parciales del distrito y/o circunscripción, conforme a la división regional del país; y el Presidente de la República en las elecciones que convoca a participar a todos los ciudadanos, sea que estén o no en el territorio nacional.
Así las cosas, los aquí nombrados tienen en común dos elementos relevantes: (i) las instancias eleccionarias suponen la concurrencia de un grupo humano de considerable numeración, que se convoca para delegar y encomendar funciones; y (ii) el acto delegatorio en sí tiene la vocación por lo común a ese grupo humano convocado. Mas, ¿en qué momento lo común se vuelve lo público? Hasta aquí, los actos democráticos no se diferencian del todo de las gestiones que los socios controladores hacen al momento de designar el Directorio de una Sociedad de Capitales. De modo que, desde esta perspectiva, las instituciones democráticas colegiadas -particularmente el Congreso Nacional- al momento de ejercer sus atribuciones o cumplir el encargo de las gestiones lo hacen desde lo que llamamos lógica corporativa,. Esa podría ser una lectura de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Ley Nro. 18.918).
La idea de que el «Acuerdo por Chile» es resultado de gestiones corporativas, en parte, es cierta. Recordemos que la mesa que desarrollo el documento estuvo compuesta por los representantes de cada partido político que tuviese representación en el Congreso, sus respectivos presidentes de partido y más otras fuerzas que, por la publicidad inherente al periodo plebiscitario, sacaron réditos políticos; sin olvidar a los presidentes de ambas cámaras del Congreso. Hasta hoy se desconoce el procedimiento acordado para llegar al actual documento, sólo sabemos del escrito final. Pero, ¿qué hace que este acuerdo sea «democrático”? ¿Es acaso, precisamente, el hecho de que en su elaboración estuvieron los presidentes de las cámaras, quienes sí cuentan con la cadena de legitimación (retroactiva) popular, que lo vuelve democrático? Y sí así fuera, ¿qué pasa, entonces, cuando ese acuerdo llega a discutirse en las cámaras -recordemos que este acuerdo debe ser presentado como proyecto de ley y someterse a la tramitación ordinaria como cualquier otra propuesta de Reforma Constitucional-, se vuelve a ver envuelta en lógicas corporativas?
Como notará el lector, es en los momentos más críticos de la estabilidad institucional cuando el valor de lo democrático es develado tal cual es y sin revestimientos: una ficción legal que intenta reconocerle al pueblo su cualidad de fuente legitimadora de los acuerdos que los cuerpos colegiados, cuyos miembros son elegidos por votación popular, toman aun cuando éstas pueden resultar desventajosas. La democracia se reduce así a una simple instancia, el momento eleccionario. Mas, ¿cómo superar esta dificultad? Mediante reglas que doten de “misticismo” a este principio, por ejemplo, leyes de transparencia y probidad, limitación temporal y circunstancial de los representantes en sus cargos, etc.
Con esto no me pretendo mostrar como un antidemocrático o un desconfiado del sistema. Estoy muy lejos ello. Sólo creo que la idea comúnmente aceptada como democracia debe ser revisada hasta descubrir sus debilidades, para así reforzarla y protegerla. La democracia no solo es un valor o principio teórico -decir aquello es vulgar-, es una realidad política que cobra sentido en la práctica cívica, en la crítica a las instituciones cuando son captadas por grupos de interés. De ahí, por tanto, que la idea de lo público sea reforzada en el lenguaje de los ciudadanos. De ahí que la conciencia de la gente por los alcances del ejercicio de las facultades, que son inherentes a los cargos de las autoridades elegidas democráticamente, necesariamente, apareja consecuencias vinculantes para todos. De ahí la consciencia y puesta en duda de a quienes le depositamos nuestra confianza en las gestiones del Estado. De ahí la necesidad por la constante participación del pópulo en los negocios públicos.
En este sentido, la democracia aislada del concepto de República no puede operar. La noción de republica dota de estabilidad, continuidad, solemnidad y operatividad al concepto de democracia. Hace de las instituciones del Estado cuerpos necesarios, serviciales, pero -por sobre todo- estables para atender las necesidades de la gente. Es por ello que el «Acuerdo por Chile» es, quizá, el segundo acuerdo republicano más importante que nuestro siglo -y consecuentemente mi generación- ha visto. Dudas siempre habrá. Opiniones sobre cómo debió haberse dado o hacerse, siempre se emitirán, mas no puede negarse que las instituciones de la republica funcionan y se perfeccionarán sólo si tienen sus antecedentes legitimador en la participación del pueblo.
Los plebiscitos, ya sea de entrada o de salida, la intervención de los ciudadanos (expertos o no) en los órganos que llevarán adelante el proceso constitucional y la limitación de esos consejeros a ejercer cargos públicos en los años venideros, son mecanismos sanos para la democracia. Le dan solemnidad, credibilidad y, sobre todo, legitimidad. Después de todo -según parece- a la generación noventera que dirige la administración del Estado, su leitmotiv es la legitimidad que, para todos los efectos, no es sino una reivindicación por un asambleísmo o una demagogia y el revisionismo miope de la realidad. Cosas muy postmodernas, incluso para un joven abogado de centro izquierda.