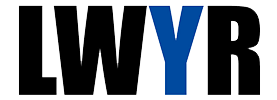Por Elynel Romero Mayorca
Abogada especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración. Universidad Central de Venezuela.
En ocasiones me sucede que, al presenciar algo bochornoso que le sucede a alguien más, tengo una respuesta empática, instintiva y experimento el deseo de hacer algo por esa(s) persona(s), de ayudar. Sin embargo, no siempre la ayuda, mía o de alguien más, llega a tiempo, y es que hay circunstancias que, como sociedad, nos abochornan y no tienen reparo.
Cuando escucho que en alguna parte del mundo un joven de 14 años fue asesinado por su compañero de clases, quien le espantó lo travestido a tiros; o cuando veo que una chica fue brutalmente apaleada en el vagón del metro por ser extranjera; cuando escucho a un funcionario público propalando insultos y, posiblemente, difamando a su par en cadena nacional sólo porque puede; o cuando leo que a alguien le castigan lo negro, lo indio o lo pardo, con una humillación, siento pena ajena y bochorno.
El discernimiento es una destreza fantástica que todos deberíamos practicar, es un ejercicio del intelecto que nos permite recibir información, procesarla y rendir nuestras propias conclusiones. Aún cuando todos nacemos con las herramientas adecuadas para poner en práctica esta facultad, algunos escogen no hacer uso de ella y prefieren transitar un camino, si se quiere, más llano y hacer propios los juicios de otros.
Puede tratarse de una mera elección perezosa, puede tener su origen en el temprano adoctrinamiento del ser pensante, quien es sometido a los designios y prejuicios de otros. Tal vez se deba a construcciones sociales de antigua data, reglas absolutas que se siguen porque sí. O, simplemente, quizás sea el producto de la necesidad de pertenencia y aceptación que marca al individuo y, en ocasiones, arropa al ser humano, neutralizándolo, haciéndolo seguidor ciego y eterno, convirtiéndolo en accesorio, en “la cola de”. En fin, los orígenes son, sin duda alguna, variopintos, mas las secuelas de la aniquilación del pensamiento libre y del arraigo de los prejuicios en nuestra sociedad global son tangibles: racismo, homofobia, xenofobia, clasismo, discriminación, entre muchas otras expresiones.
Los llamados discursos del odio, por ejemplo, constituyen una muestra cierta de este fenómeno. En voz de un interlocutor medianamente hábil, que sepa capitalizar determinado argumento y cuente con carisma, la eventual degradación, intimidación y/o vejación de un individuo o grupo es prácticamente automática.
Por pequeña que sea la manifestación, así sea un reducido grupo que reivindica su derecho a fundar un asentamiento Nazi, la discriminación laboral por el género de la persona o los típicos casos de acoso escolar, ninguna de estas expresiones son desdeñables por inocuas, pues lo que en origen puede constituir una práctica aislada, quizás con el tiempo devenga en acontecimientos trágicos, cuyo único catalizador fue la difusión de un mensaje de odio y la tolerancia de una sociedad que, confiada, asumió que nunca les iba a ocurrir a ellos.
Y es que el aguijón del discurso del odio puede estar dirigido a la sien de cualquiera que, por su naturaleza o por azar, resulte identificado como blanco del mismo. Sin duda alguna, los términos peyorativos y denigrantes que son expuestos con la debida pasión y agudeza a receptores que no disciernen, sirven la mesa para agresiones a mayor escala. Aquel que posee juicio ligero hace suyas estas expresiones con facilidad, reproduce los insultos y desecha rápidamente las razones del agredido, no por ineficaces ni por ilógicas, sino por homosexual, impedido o ateo, por ejemplo.
Para infortunio de las víctimas de tales prácticas, el discurso del odio es comúnmente difundido por medios orales, escritos, impresos, electrónicos u otros, lo cual acentúa, masifica y dinamiza su efecto. En la actualidad no es raro encontrar titulares que así lo reporten a diario. Quizás la expresión más preocupante sea la que observamos en algunos agentes políticos o funcionarios públicos, quienes, a falta de argumento o en resguardo de sus propios intereses, se sirven de los epítetos más bajos para deshumanizar al crítico y subyugar la disidencia, actuando despóticamente y dando el peor ejemplo al resto de la población.
Y es que ser bully (anglicismo), o acosador, se ha hecho la norma. Así, mientras en algunos países estas prácticas son avaladas e incluso reforzadas, otros hacen esfuerzos profundos por abordarlas y suprimirlas. En aquellos países de talante progresista, estas realidades sociales han sido atacadas con real preocupación, se han implementado herramientas legales que penalizan y persiguen el discurso del odio y los actos de odio. Sendas campañas de concienciación y educación han sido implementadas en la búsqueda de sociedades más inclusivas y tolerantes. Después de todo, la interacción global es un fenómeno con vida propia y con efectos en cada rincón del planeta, por lo que resulta imprescindible generar espacios comunes, no con afán de limitar la libertad de expresión o de pensamiento, sino con la esperanza de lograr que, a través del conocimiento, del respeto, de la expiación de los prejuicios, se logre la convivencia y la civilidad. Esa constituye la verdadera expresión de la voluntad política y civil para un cambio.
Cuando hacemos al otro un gusano, cucaracha, o sucio, resulta sencillo hacer el llamado siguiente a aplastarlos, barrerlos, repudiarlos, y la puerta a la violencia queda abierta. Esto responde a cualquier agenda, menos a la de la inclusión y el progreso.
Acá, en definitiva, no se trata de una disyuntiva sencilla entre la libertad de expresión y la dignidad humana, sino, más bien, del compromiso que cada uno de nosotros alberga de construir un país y una sociedad más saludable, civilizada y prospera. Desde la perspectiva del orador, las relaciones humanas deben inspirar, los mensajes deben ser trasmitidos con responsabilidad y respeto a la dignidad e integridad de los demás. Como receptores, tenemos la obligación de procesar la información y elaborar nuestros propios juicios, sin importar su procedencia. No hacerlo nos convierte en autómatas, en tontos útiles, en peones.
Lo anterior no es una utopía, sino la expresión de valores y principios que trascienden al individuo. Es a lo que todos deberíamos aspirar. Ahora bien, tampoco puede pretenderse obviar las diferencias naturales que definen al ser humano. Somos distintos y eso nos hace únicos, pedir lo contrario es absurdo y hasta cursi. Mas, si partimos de aquel principio que reza “nada es bueno o malo, simplemente diferente” y lo adornamos con tolerancia y respeto, habremos dado un gran paso hacia el camino correcto, dejando atrás la tediosa conducta del bully.