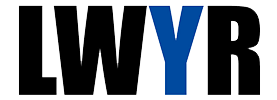Por María José Arancibia Obrador.
Por María José Arancibia Obrador.
A pocos días de haberse realizado la multitudinaria marcha del 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos una oportunidad para reflexionar sobre aquellos resabios que nuestro derecho todavía conserva.
Así, en estos momentos en que estamos iniciando el año 2019, nos encontramos por ejemplo, que nuestro Código Civil tiene que autorizar a la mujer para participar en el mercado laboral, disponiendo en su artículo 150 que “la mujer casada de cualquiera edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria”; o que el Código de Comercio, después de declarar que todas las personas capaces pueden constituir una sociedad, se encarga en su artículo 349 de exigir la autorización del marido cuando quien quiere hacerlo es una mujer casada en sociedad conyugal.
¿Se imaginan disposiciones similares respecto del hombre? Sin duda que no. Eso da cuenta de la grave disparidad que todavía existe en contra de la mujer en nuestras leyes civiles.
Originalmente el Código Civil se estructuraba bajo una gran lógica: correspondía al marido “representar a la familia dentro del medio social”, en tanto que a la mujer le tocaba el ámbito de lo doméstico. Así, la sociedad conyugal era el único régimen existente y con la celebración del matrimonio, perdía la mujer su capacidad de ejercicio, pasando el marido a representarla legalmente. Algo similar ocurría con la patria potestad, que por razones históricas se reconocía como un oficio viril.
Esa relación asimétrica que existía entre el hombre y la mujer quedaba reflejada también en la manera cómo se concebían los roles del matrimonio. En los deberes conyugales, mientras que la mujer debía obediencia al marido, éste le debía protección; la mujer debía seguir la residencia del marido; y los deberes de fidelidad eran bien distintos, pues la mujer cometía adulterio si yacía con hombre que no fuese su marido, en tanto que el hombre sólo incurría en la falta si mantenía una mujer con público escándalo.
Todo lo anterior, siempre pensando de la mujer casada, pues desde la visión del Código no podía existir una familia sin matrimonio. Sin ir más lejos, los hijos nacidos fuera del matrimonio como una preocupación exclusiva de la mujer, negándose el legislador a permitir la búsqueda de la paternidad pues consideraba que “un comercio carnal, vago, incierto, en que nada garantiza la fidelidad de una mujer que se ha degradado” no puede dar lugar a una plena relación entre el padre y el hijo.
Estos esquemas se mantuvieron inalterados en nuestro país hasta bien entrado el siglo XX, época en que comenzaron las reformas. En efecto, las primeras de ellas miraron al reconocimiento de un hecho que venía dándose desde inicios del siglo XX, como ocurrió con la incorporación de la mujer al mercado laboral. De esta manera, la mujer pudo ejercer una labor remunerada, pero con la autorización de su marido; mientras que por otra parte, se realizaron los primeros cambios destinados a flexibilizar los regímenes de bienes de matrimonio.
Sin embargo, todas estas reformas miraron a cuestiones más bien externas a la familia y de carácter económico, donde el modelo decimonónico ya había quedado obsoleto por la fuerza de la realidad. Para esperar las grandes transformaciones dentro de la familia, hubo que esperar hasta 1989, año en que la mujer logró su plena capacidad; 1993, con la reforma del régimen de bienes y los bienes familiares; 1998, con la reforma en materia de filiación; y 2013, con la corresponsabilidad parental, entre otras.
No se puede desconocer el avance. Sin embargo, ello no puede llevarnos a negar que existan muchos temas todavía pendientes. Dentro de ellos, la reforma de la sociedad conyugal, donde quedan resabios tan simbólicos como el lenguaje utilizado. Hasta el día de hoy el marido es el “jefe” de la sociedad conyugal. ¿Cómo se reforma esto? La solución no es fácil. Por una parte, es cierto la legislación tiene que ser igualitaria.
Sin embargo, esa igualdad no se agota en lo formal. Por ello, cualquier reforma debe considerar cuestiones tan prácticas como el que en los hechos las mujeres seguimos encontrándonos en una situación de desventaja. Prueba de ello, son los peores sueldos que recibimos o las mayores dificultades que tenemos para desarrollar nuestras carreras. Mientras subsistan estas discriminaciones puertas afuera en nuestro perjuicio, una igualdad formal puertas adentro puede terminar por dejarnos en una peor posición, más desprotegida. Ese es el gran desafío de hoy: cómo lograr una legislación que conjugue adecuadamente la igualdad de género con las necesidades de protección de quienes todavía experimentamos desventajas.